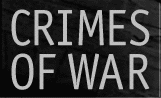|
Pueblos
enteros abandonados, edificios deteriorados, campos sin trabajar-
no es una vista inusual en los aterrorizados parajes más
remotos de Colombia. La guerra entre las guerrillas de izquierdas
y los grupos paramilitares de derechas es la causa de un desplazamiento
interior masivo, una crisis humanitaria que era casi desconocida
hasta el año 2000, cuando el plan Colombia atrajo una
oleada de cobertura de los medios de comunicación a
la región.
Según el Comité para Refugiados de EE.UU., solamente
en el año 2000 mas de 315.000 personas se convirtieron
en nuevos desplazados, llevando el total a 2,1 millones desde
1985. La violencia y el desplazamiento no son exclusivos de
una sola zona de Colombia. Civiles han sido desplazados de
(o dentro de) 27 de los 32 departamentos (estados) de Colombia.
La mayoría de los que se convierten en desplazados
internos o que huyen por tierra a países vecinos, son
granjeros y habitantes de aldeas y pequeños pueblos,
los cuales han sido atacados por los paramilitares. Un numero
desproporcionado de éstos son Afro-Colombianos y gentes
indígenas. Alrededor del 32 por ciento de todas las
familias desplazadas tienen a una mujer como cabeza de familia,
y un 45 por ciento de los desplazados son niños de
14 años o menos.
Huyen a los crecientes poblados marginales de las afueras
de las grandes ciudades Colombianas, o se apiñan en
campamentos en el campo donde viven en la miseria y siguen
temiendo por su vida. Las ciudades están superpobladas;
la competencia es feroz; los servicios locales han sido exprimidos
al máximo; la tensión y los conflictos crecen.
El trabajo disponible para las personas desplazadas es duro,
mal pagado y normalmente temporal—por ejemplo, en la
construcción o en equipos de construcción de
carreteras, los cuales se contratan por jornal. Conducidos
a la desesperación, muchos individuos trabajan por
menos del salario mínimo estipulado, lo cual genera
descontento entre otros pobres de la región. Otros
se dedican a la economía sumergida, la compra y venta
de frutas y verdura, cigarrillos u otros productos de mercados
o mayoristas que luego venden en la calle o de puerta en puerta.
Otros preparan comida para vender en la calle. Y otros lavan
ropa.
Las personas desplazadas tienden a no tener la documentación
adecuada. Los individuos de las zonas más remotas nunca
han tenido los documentos que los habitantes de las ciudades
reciben rutinariamente. La gente que huye repentinamente,
a menudo no se lleva sus papeles. Al no tener documentos oficiales,
les es imposible votar, trabajar legalmente, tener propiedades,
conducir, enviar a sus hijos a las escuelas publicas o recibir
tratamiento en hospitales públicos.
Las consecuencias psicológicas son severas. Según
la Conferencia be Obispos Católicos de Colombia, la
experiencia de desplazamiento es una de sufrimiento, lágrimas
y dudas... (acompañada de) sentimientos de impotencia,
vulnerabilidad y victimización.
Blanco de Ambos Lados
Desde mediados de los 90, los paramilitares de extrema derecha,
las AUC (Autodefensas Unidas de Córdoba), una organización
paraguas que acoge a la mayoría de grupos paramilitares,
han sido responsables de la mayoría de las muertes
y desplazamientos de civiles. Según el Ministerio de
Defensa de Colombia. "(Ellos) generan el terror y el
pánico. Cometen atrocidades, y lo hacen a vista de
la gente para que huyan en estampida." Los paramilitares
han sido responsables del 76 por ciento de las 671 masacres
que fueron perpetradas entre Enero y Octubre del 2000. En
los primeros tres meses del 2001 masacraron a alrededor de
530 civiles.
Ostensiblemente los paramilitares vacían pueblos y
aldeas para privar a las guerrillas de apoyo. Sin embargo,
el objetivo subyacente es el de echar a los campesinos de
sus tierras en beneficio de sus ricos patrocinadores-grandes
terratenientes, empresarios y narcotraficantes.
Los dos principales grupos de guerrillas, las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército
de Nacional de Liberación) hacen con regularidad
su objetivo a dirigentes locales, dirigentes cívicos,
y empresarios a quienes perciben como el enemigo. Acto seguido
a estos ataques y asesinatos, otros civiles huyen para evitar
una suerte similar.
Las FARC y el ELN financian su insurgencia a través
de los secuestros por rescate de civiles de clase media y
alta, e impuestos sobre cultivadores de coca y narcotraficantes
en su zona de influencia. Las FARC con frecuencia reclutan
a menores, algunos tan jóvenes como 9 años.
Muchas familias huyen de las zonas controladas por las guerrillas
para proteger a sus hijos.
El Ejército Colombiano es rara vez directamente culpable
de abusos de derechos humanos o del desplazamiento forzoso
de civiles, pero muchos observadores relatan que la razón
es que los trabajos sucios ahora los hacen los paramilitares..
Según Human Rights Watch, en el 2000 "había
pruebas de una continua, abundante y detallada colaboración
entre el ejército y los paramilitares."
Respuesta del Gobierno Tremendamente
Inadecuada.
En 1997, el gobierno aprobó una ley que esquematizaba
los numerosos servicios provistos para los desplazados, pero
se hizo poco para su implantación. El gobierno cambió
la asistencia a los desplazados de agencia en agencia, resultando
en confusión, comienzos en falso y enredos burocráticos.
Por fin, en 1999 transfirió la responsabilidad de ayudar
a los desplazados a La Red de Solidaridad Social, (de aquí
en adelante La Red). Una entidad pública directamente
bajo el control de la Oficina del Presidente, La Red tiene
delegaciones en Bogotá y 32 capitales de departamento.
Mientras que la respuesta del gobierno a las necesidades urgentes
de los desplazados ha mejorado, la atención de los
servicios post-emergencia es virtualmente inexistente. La
Red ha formulado planes para proyectos dirigidos a ayudar
a los desplazados para que a largo plazo se ayuden a sí
mismos, pero dicen no tener fondos para su implantación.
Un informe, muy crítico, de Enero del 2000 del TGD
(Theme Group on Displacement, un cuerpo compuesto de agencias
de la ONU y otras organizaciones internacionales trabajando
en Colombia bajo el Alto Comisionado para Refugiados de las
Naciones Unidas (UNHCR)) cita que: "La acción
del estado ha sido limitada y esporádica comparada
con el fenómeno de los desplazados. Aun más,
la mayoría de las agencias (gubernamentales) mandadas
a dar asistencia a las poblaciones desplazadas han incumplido
sus responsabilidades." En su Informe Anual sobre Prácticas
de Derechos Humanos del 2001, el Departamento de Estado descubrió
que "El gobierno no tiene ningún programa sistemático
o presupuesto para aprovisionar adecuadamente la asistencia
humanitaria hacia los desplazados."
Las autoridades locales y regionales también están
a falta de recursos. Un informe del Proyecto Brookings (CUNY)
sobre el Desplazamiento Interno describe las condiciones en
Cartagena, que son típicas de la mayoría de
las ciudades principales del país: "En el barrio
Nelson Mandela... que es hogar para 50,000 desplazados, muchos
de ellos de origen africano. No hay servicios básicos
como, agua, electricidad y alcantarillado... El gobierno local
ha dado la espalda a El Barrio."
Según CODHES (Consultora de Derechos Humanos y de Desplazamiento),
una respetada ONG Colombiana que documenta la situación
de desplazados, el 66 por ciento de los Colombianos carece
de servicios de salud.
La ayuda que llega proviene de organizaciones no-gubernamentales
Colombianas (ONGs), la Iglesia Católica y otras organizaciones
religiosas, muchas de las cuales están financiadas
por La Unión Europea. Hasta finales de los 90, todas
las ONGs internacionales que asistían a Colombianos
desplazados (mayoritariamente trabajando a través de
socios locales de acción) eran Europeas pero, más
recientemente, ONGs de EE.UU. también han empezado
a ayudar. El Comité Internacional de la Cruz Roja suministra
asistencia en emergencias y el Programa de Alimentos Mundial
suministra ayudas de alimentos a unas 230.000 personas desplazadas.
El UNHCR da apoyo técnico y sistemas de coordinación
entre el gobierno Colombiano, las ONGs y las asociaciones
de personas desplazadas. El UNHCR también da formación
al ejército sobre la prevención de desplazamientos
y la protección de personas desplazadas.
Los trabajadores de asociaciones de derechos humanos y humanitarias,
quienes buscan proteger y dar asistencia a los desplazados,
están en una situación de riesgo creciente.
Varios han sido asesinados (cuatro, solo en el 2000), desaparecido
o han sido secuestrados y muchos mas amenazados. En el 2000,
39 trabajadores de derechos humanos han tenido que huir del
país o esconderse. Según el UNHCR, el gobierno
Colombiano no ha hecho "un avance significativo...en
adoptar medidas eficientes para contrarrestar los crecientes
ataques y amenazas contra agencias nacionales e internacionales
de derechos humanos que dan ayuda a los desplazados."
La
Condición de los Niños
En un informe de Marzo del 2000, sobre los niños y
el desplazamiento forzoso en Colombia, CODHES afirmó
que "el 77 por ciento de niños y jóvenes
que estaban recibiendo una educación en las zonas de
expulsión no entraron en instituciones académicas
después de ser desplazados." Mientras que una
educación pública es supuestamente disponible
para los desplazados, muchos niños no entran en la
escuela porque sus padres no pueden comprarles zapatos, uniformes,
libros o pagarles la matrícula que hasta las escuelas
públicas han de cobrar para llegar a fin de mes. En
los poblados marginales, no hay escuelas por lo general.
Sin poder estudiar y viviendo en una pobreza extrema, muchos
niños están obligados a pedir en las calles
de las principales ciudades Colombianas. Según el CODHES,
"Los desplazados menores de edad tienen que vivir entre
diversos tipos de violencia tales como bandas de jóvenes
violentos, milicias urbanas, y otros grupos que imponen normas
y códigos que limitan sus derechos y extienden los
escenarios de temor y muerte que son característicos
en sus zonas de expulsión (las zonas de las que huyeron
personas desplazadas)" Muchos jóvenes se adentran
en el mundo del crimen y la prostitución. Otros son
reclutados por los mismos grupos armados originalmente responsables
de su desplazamiento.
El Desplazamiento Intensifica la Persecución.
Las personas desplazadas están rodeadas de peligro.
El informe Brookings relata, "El hecho de que hayan huido
de zonas de combate, da lugar a sospechas... Muchos(desplazados)
siguen temiendo por sus vidas." Los paramilitares y las
guerrillas a menudo peinan las ciudades buscando a personas
que han designado como objetivo. Según el UNHCHR, los
dirigentes de comunidades desplazadas están especialmente
en una situación de riesgo.
En Marzo del 2000, los paramilitares mataron a tres líderes
de desplazados en Turbo, Departamento de Valle del Cauca;
en Junio, mataron a más de una docena de personas desplazadas
que justo días antes habían huido a Buenaventura,
en la costa del Pacífico, después de un ataque
sobre su poblado por paramilitares. En Septiembre los paramilitares
amenazaron con matar a personas desplazadas en Tulúa,
también en el Departamento Valle, si no volvían
a sus hogares. La única respuesta del gobierno fue
establecer una comisión para estudiar la situación.
Según el UNHCHR, con la ausencia de planes concretos
del gobierno para protegerles, muchos de los desplazados "se
sienten obligados a seguir los deseos de los paramilitares."
Alzando laVoz
Durante muchos años, los desplazados se mantuvieron
en silencio y escondidos por temor a ser víctimas de
nuevo. Más recientemente, sin embargo, han empezado
a imponer sus demandas. Ahora hay más de 60 organizaciones
de personas desplazadas en Colombia, la mayoría pequeñas,
mal organizadas y con falta de recursos. Con la ayuda de ONGs
locales e internacionales algunas han logrado implantar algunos
planes y proyectos.
En Febrero del 2000, representantes de varias organizaciones
formaron la Coordinación Nacional de Personas Desplazadas
para insistir que el gobierno abriera el diálogo con
el grupo, "con el objetivo de discutir y proponer soluciones
al problema del desplazamiento forzoso."
La frustración ha llevado a algunos grupos a iniciar
acciones más agresivas. Durante cinco meses en 1998,
100 personas desplazadas ocuparon la oficina de la Defensoria
del Pueblo.
Las protestas crecieron en 1999, especialmente en Bogotá;
Un grupo tomó las oficinas del UNHCR durante un corto
tiempo; en Diciembre, alrededor de 60 personas desplazadas
ocuparon las oficinas del Comité Internacional de la
Cruz Roja (ICRC). El gobierno se ha negado a ceder a las exigencias
del grupo, diciendo que no les puede dar asistencia que no
puede suministrar a otros desplazados. El IRCR sigue ocupado
mientras esto es publicado en la prensa.
Denunciar los hechos conlleva el alto coste de la persecución
por parte de los paramilitares, las guerrillas y el ejército.
El informe Brookings alega que: "Colombia es el país
más peligroso del mundo para dirigentes de organizaciones
de desplazados." En Mayo del 2001, días después
de la publicación del informe Brookings, esta declaración
demostró ser demasiado certera. Darío Suárez,
uno de los fundadores del Comité Nacional de Personas
Desplazadas, fue asesinado en Neiva, Departamento de Huila.
El gobierno de Pastrana ha acogido públicamente la
Guía de Principios de la ONU sobre Desplazamiento Interno,
la cual proclama el derecho de cada persona a no ser arbitrariamente
obligada a abandonar su hogar. La única manera de detener
el desplazamiento es parar la guerra, lo cual no parece que
sea probable en un futuro próximo. Mientras tanto,
el gobierno debe honrar su compromiso a la Guía de
Principios y hacer más para salvaguardar su población
más vulnerable. Si no cumple con sus obligaciones,
impondrá aun más sufrimiento ha los hostigados
Colombianos.
*******
Sub articulo
Los Refugiados huyen cruzando las fronteras
A finales del 2000, aproximadamente 12,000 Colombianos desplazados,
mayoritariamente de Putumayo, huyeron a Ecuador. Conjuntamente
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
y grupos de iglesias locales, las autoridades suministraron
comida y refugio. La mayoría volvieron a otras partes
de Colombia, pero a principios del 2001, más de1300
refugiados permanecían en Ecuador.
Pero cruzar la frontera no es garantía de seguridad.
El trato de Venezuela hacia los refugiados ha sido el mas
duro en la región. Desde mediados de 1999, las autoridades
Venezolanas han repatriado involuntariamente a más
de 2000 personas en busca de asilo. Como firmante al Protocolo
de Refugiados de la ONU de 1967, el cual prohíbe la
repatriación forzosa, Venezuela no tiene ningún
derecho a negarse a aceptar a estos Colombianos, la mayoría
de los cuales intentan escapar de los paramilitares en la
región de Catacumba del Departamento Norte de Santander,
que linda con el estado de Zulia de Venezuela. Hasta hace
poco, las FARC controlaban esta importante zona de cultivo
de coca; las AUC ha comenzado una batalla para su captura.
Varias veces en el 2000, el gobierno de Venezuela ha negado
la presencia de refugiados Colombianos en su país,
aunque su presencia ha sido comunicada por la prensa. El Ministro
del Interior ha llegado a acusar al UNHCR- que visita a los
refugiados en la frontera- de inventar la llegada de Colombianos
para justificar su presencia en la zona. El UNHCR está
tan molesto con la continua negativa de Venezuela de permitir
el acceso de refugiados, que está considerando retirar
sus oficinas de Caracas.
A finales de Enero del 2001, 400 Colombianos, la mayoría
del grupo indígena Motilón Bari, buscaron refugio
en Venezuela después de que paramilitares atacaran
su zona. Aunque las autoridades locales reconocieron su entrada,
y un grupo de una iglesia local les diera asistencia, el gobierno
central negó la llegada de los Colombianos, y bloqueó
acceso del UNHCR al grupo. Las autoridades Venezolanas luego
devolvieron el grupo a Colombia.
Buscando Asilo en los EE.UU.
En el año 2000, se calcula que 225.000 Colombianos
emigraron al extranjero; durante los últimos cinco
años más de un millón han dejado el país.
La mayoría de los que se dirigen a EE.UU. y Europa
son principalmente personas de clase media que temen-o que
ya han sido sujetos- de secuestros y/o extorsión, principalmente
por parte de las guerrillas. Ellos también encuentran
dificultades en los países a los que emigran.
Únicamente una minoría de Colombianos que buscan
refugio en los EE.UU. presenta una solicitud de asilo. En
el 2000, 3.400 lo solicitaron. (4.400 solicitaron asilo en
Europa, Canadá y Costa Rica). La mayoría teme
que si les es negado, serán deportados a Colombia.
De hecho, los EE.UU. otorgan asilo al 68 por ciento de los
solicitantes en el 2000, un incremento cuantioso sobre el
19 por ciento otorgado dos años antes.
Durante los primeros cuatro meses del 2001, se ha incrementado
significativamente el número de Colombianos que solicitan
asilo. Entre Enero y principios de Abril, más de 1000
Colombianos solicitaron asilo, solo en Miami- hubo 120 solicitudes
en un solo día.
La mayoría de los Colombianos llegan a EE.UU. con un
visado de turista válido por seis meses; cuando el
visado caduca pierden su estatus legal, lo cual les obliga
a entrar en la economía sumergida, donde son sujetos
de la explotación y del constante temor a ser descubiertos
y deportados.
El gobierno de EE.UU. podría otorgar el Estatus de
Protección Temporal (TPS) a los Colombianos, un método
de ayuda humanitaria que previene que individuos sean deportados
a un país donde estarían en riesgo debido a
un conflicto armado. En el pasado los EE.UU. han otorgado
TPS a Salvadoreños, Liberianos, Bosnios, Sierra Leoneses,
y otros provenientes de países en conflicto. La administración
Clinton se negó a otorgar esta protección humanitaria
a los Colombianos; la administración Bush aun ha de
considerar el TPS para los Colombianos.
|